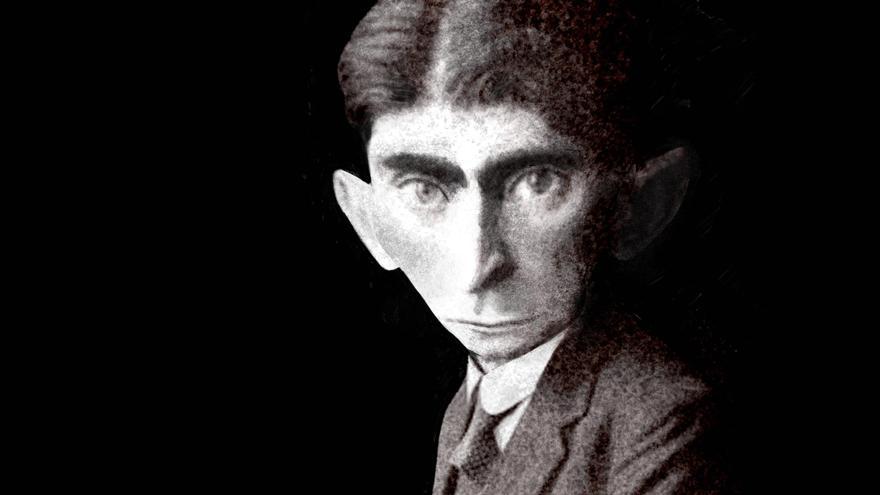
[ad_1]
Escribir acerca de un nombre sancionado por la tradición literaria como parte de su canon tiene mucho de aventurero. Hacerlo a propósito de alguien como Kafka incorpora al gesto de la osadía un punto de arrogancia, una proclama casi suicida. Sin resultar ingenuo o, aún peor, sin parecer banal, ¿qué puede añadirse a lo ya dicho acerca de un escritor que sólo en lengua alemana, por ceñirnos al campo idiomático en el que su tarea se desarrolló, ha merecido el escrutinio de lectores de la agudeza de Walter Benjamin, Theodor W. Adorno, Elias Canetti, Hannah Arendt, Hartmut Binder, Saul Friedländer, Martin Walser y Klaus Wagenbach?
Parecería que la conducta más razonable ante semejante punto de partida consistiera en expurgar lo ya escrito para rescatar las ideas que dialogan de forma privilegiada con nuestra época. Los grandes escritores, entre otras cosas, lo son porque su universo imaginativo no caduca. Sus libros pueden ser siempre contemporáneos porque obran la proeza de convertir a sus lectores en anacrónicos. De hecho, un libro decisivo es aquel capaz de abolir la distancia entre el momento en que fue escrito y el momento en que es leído. Y en eso Kafka carece de rival. Sus historias muestran una capacidad irresistible para sustraerse a la categoría del tiempo. Cada vez que alguien lee “En la colonia penitenciaria” es la primera vez que “En la colonia penitenciaria” despliega su siniestra fuerza. Cada vez que alguien lee el capítulo final de “El proceso” es la primera vez que ese capítulo insuperable es leído en un rincón del mundo. Kafka sucedió en 1912, 1914 o 1923, pero los textos que escribió en esas tres fechas tan importantes para él suceden todavía aquí, ahora, en 2018, en 2024, en un 2030 por venir. No en vano, Kafka escribió consciente de que su siglo, el siglo de las carnicerías, estaba dominado por dos furias majestuosas: el miedo y la indiferencia. En nuestro siglo, que todo parece indicar que será recordado como la época de la muerte definitiva de la verdad, el diagnóstico kafkiano cobra un sentido muy evidente.
Entre las publicaciones que adornan la nutrida constelación de la kafkología, la más importante en los últimos tiempos ha sido el monumental “Kafka” de Reiner Stach, un documento que no sólo se impone como el libro más exhaustivo (y conmovedor) jamás escrito acerca de la vida de Kafka, sino como uno de los textos más formidables dedicados a cualquier escritor de cualquier tiempo. El “Kafka” de Stach empuja la investigación en torno al escritor de Praga hasta un lugar que antes no había sido cartografiado, y lo hace valiéndose de un enorme aparato crítico de investigación que, sin embargo, no renuncia a la recreación vivísima de la intimidad de un hombre. Así se obra el misterio de entregarnos una pieza de intensa verdad filológica e historiográfica que, sin embargo, se lee como un fascinante Bildungsroman y, en definitiva, como una novela en torno a la peripecia de un hombre extraordinario, no tanto por lo que hizo, sino por cómo convirtió lo que hizo en literatura.
Según Stach, que sigue aquí con escrúpulo las enseñanzas de Binder, las dos ideas rectoras de todo arte literario son la palabra inmediatamente dada, es decir, el esfuerzo creador, el impulso imaginativo, y la palabra perfectamente ideada, esto es, el esfuerzo técnico, el impulso arquitectónico. Y el momento inevitable de fracaso de toda obra literaria tiene lugar cuando esas dos fuerzas entran en conflicto, en especial cuando el esfuerzo técnico amenaza con asfixiar al esfuerzo creativo. Ese momento de fracaso acontece porque, en realidad, la palabra inmediatamente dada y la palabra perfectamente ideada son límites que no pueden subsistir a la vez. Está uno o está el otro. No están los dos al mismo tiempo. Pero este momento de fracaso, que es trágico para la literatura, constituye el momento fundacional de la escritura kafkiana. La singularidad de Kafka, según Stach, es que él consideraba que ambos polos se podían conquistar durante la misma expedición. Y a ello consagró su vida.
En su literatura hay una monstruosa presión del significado
Esta expedición imposible explicaría, así, no sólo por qué motivo Kafka fue incapaz de concluir la mayoría de las obras que inició, sino por qué motivo la característica primordial de la literatura de Kafka es ese instante de abrasadora certidumbre en el que el lector comprende que en su escritura, por contraste con la escritura del resto de escritores, no existen restos narrativos, no hay motivos ciegos, no sobreviven detalles meramente decorativos, sino que todo significa algo, todo remite a algo, todo compromete algo, hay una altísima densidad específica, hay una monstruosa presión del significado, hay una condensación tan feroz que genera esa tierra natal que, por acuerdo común, hemos dado en denominar “lo kafkiano”. Porque lo kafkiano no es el bicho, no es la parábola, no son los objetos que hablan o se rebelan. Lo kafkiano es esa torsión infinita del lenguaje, que es el único medio en el que Kafka logra quemar oxígeno (no el amor, no la familia, no el trabajo: sólo el lenguaje), y al que se le exige, en todo momento y circunstancia, precisión quirúrgica. Y en ese tormento infinito, en esa tortura a la que el escritor somete a su herramienta y, junto a ella, se somete a sí mismo, Kafka rompe el núcleo del átomo, desencadena la fisión, convierte la escritura en un estado de alerta que persigue el objetivo de no permitirse ni siquiera la sombra de un pensamiento oculto, y que culmina, al modo de una apoteosis, en esos relatos postreros (“La obra”, “Investigaciones de un perro”, “Un artista del hambre”) donde ya todo es literatura peripatética, un enjambre apretado y tenaz donde cada hipótesis planteada y cada alternativa propuesta operan al modo de una superfetación del intelecto, hasta el punto de que los presupuestos de partida, por pintorescos que sean (un topo demiurgo, un perro filósofo, un hombre que renuncia a comer), dejan de importar, desaparecen. De fondo, irrevocable, pervive la gran pregunta que los escritores pigmeos nos hacemos: cómo es posible que ese hombre invisible, intrascendente desde el punto de vista social, haya generado la onda de choque más violenta que la literatura occidental ha provocado en los últimos ciento cincuenta años. Quizá la respuesta se halle en una misteriosa nota de Paul Valéry a los ensayos sobre Leonardo: “La vida del autor no es la vida de la persona que es”.
Suscríbete para seguir leyendo
[ad_2]
Source link
